LEJOS DE MI MAMÁ.
Me imagino que la noche la pasé como todas las noches de mi vida consciente, medio dormido y medio despierto, pensando en los millones de cosas que siempre me atormentan.
En aquella época vivía en casa de una señora viuda, con dos hijos, que por mediación de otras personas, le habían dicho a mi padre que alquilaba una habitación a estudiantes. Era el cuarto año de mi Bachillerato y, por lo tanto, el cuarto año que vivía en aquella casa. Para mi aquella señora era como mi madre. Mejor dicho: era mi segunda madre y ahora que lo pienso, no todo el mundo es tan afortunado como yo, porque casi nadie ha tenido dos madres.
Todas las mañanas me llamaba desde el pasillo de la casa y con los nudillos daba tres golpes a la puerta: “Son las ocho, levántate”. “Ya voy”. Contestaba, más bien dormido. Al levantarme y poner los pies desnudos sobre la alfombra noté que algo no iba del todo bien. En el baño no ocupaba mucho tiempo y sólo hacía lo imprescindible, me lavaba la cara y me peinaba muy bien, porque el pelo, el peinado, mi peinado era muy importante para mi.
Al llegar a la cocina y sentarme en la mesa, el tazón blanco con los bordes mellados y las galletas maría, el olor al café y la señora allí sobre la barra dorada de la cocina, de carbón, tomando su tacita de café. “Buenos días”. “Buenos días”. “Supongo que llevarás bien preparado el examen de Matemáticas”. “Creo que si”. A la tercera galleta que mojé y antes de llevarla a la boca, me vino una arcada y tuve que ir a la carrera al baño a vomitar.La señora Etelvina, que así se llamaba mi patrona, me agarró de la frente por detrás y me decía que devolviera todo lo que tuviera que devolver, que tengo la frente ardiendo y que estoy temblando. Cuando terminé de realizar aquel asqueroso acto y al incorporarme, tenía dos lágrimas pegadas en las pestañas.
“No puedes ir a clase. Ponte el pijama y acuéstate mientras aviso al chico de tu clase, que vive en la otra calle, para que diga en Secretaría del Instituto que estás enfermo“.En la cama, con mi pijama de color granate, mis temblores y un frío de carámbano en los huesos. Pensaba que era una suerte que me haya puesto malo y así no hacer el examen, pensaba que había tenido muy mala suerte porque esta tarde no podré ver a Mónica, la bibliotecaria, ni ir a la cafetería “La Nevada” a escuchar discos en la máquina, pensé que si me moría, mi madre, la de verdad, no podría verme, y tantas cosas pensé que me quedé dormido.
Al poco rato entró la patrona con una taza de cristal verde, transparente, agitando con una cucharilla un líquido amarillo ardiendo. “Tómate esto, Abel, que será como un bálsamo. Ahora te doy una aspirina y duermes toda la mañana. Si esta tarde no me mejoras, avisamos al médico. Ponte el termómetro en el sobaco bien apretado, pero sin apretar no lo vayas a romper”. La tila estaba ardiendo y amargaba. No me gusta la tila. Miraba a la señora Etelvina y ella comprendía. “Espera que te ponga más azúcar”. “Señora Etelvina, si me muero que no me dejen aquí, que me lleven a la casa de mis padres, lo digo por mi mamá, sobre todo por mi mamá”. “A ver este quejica cuánta fiebre tiene. Treinta y ocho y medio. Con la aspirina te bajará y te pondrás bueno en tres días. Vaya como tienes la habitación. Las revistas por el suelo, los libros entre la ropa de la cama, los zapatos cada uno por su lado, eres un desastre, Abel”. “Llame a un taxi y que me lleven a mi pueblo, con mi madre”.
Por la ventana se divisaba el perfil nublado de la gran montaña. Si sacabas la cabeza podrías llegar a ver hasta el pico de la gran montaña. Era el día diecisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y seis. Mi segunda madre me arropó bien, me dio un beso en la frente y me dijo que durmiera, que durmiera mucho, que eso me pasaba por dormir destapado. Me gustaba tener fiebre, la fiebre era lo más hermoso que me podía pasar en la vida, porque deliraba, y me contaba a mi mismo películas maravillosas donde entendía todo lo que se decían los protagonistas. De la última que vi no pude enterarme de casi nada. Decía la preciosa muchacha de ojos encendidos: “¿Quieres subir y tomar una copa?”. “No, no subiré, al menos esta noche”. “Todavía la quieres ¿Verdad?”. “No se si la quiero o no, lo que se, es que no subo esta noche” “Está bien, he hecho lo que estaba de mi parte. Si cuando llegues a casa y está dormida, puedes venir. Sabes que te espero”. “No me lo pongas más difícil, por favor”. No me enteraba de nada y el sudor se hacía uno junto con el frío y me venía un pensamiento: “Cuando pueda, me compro una guitarra como la de Bob Dylan”.
- ¿Qué tal estás? A ver: Tenemos que volver a poner el termómetro ¿Quieres comer un poco de cocido?- No quiero nada, sólo quiero morirme.
- Tienes 39 y décimas. Hay que llamar al médico.
- Llame al taxi no vaya a ser que muera y me pille tan lejos de mi mamá.

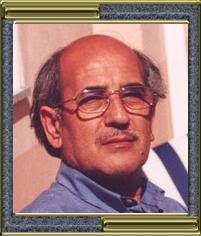

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio