La siesta.
El cordero está muy rico, pero muy rico, nunca había comido cosa igual y mira que mi madre cocina bien. El vino, un rioja reserva que entraba como nada y que subía los colores. Abel y la señora Chon, se sentaron junto al hombre que no ve y yo enfrente para poder seguir mirándole, por si me viera. “Está cojonudo” decía Abel, comiendo como se come cuando se tiene hambre a base de bien. Chon, no decía nada, pero se encargaba de poner a mano las cosas que necesitaba el hombre que no ve. A veces preguntaba el hombre que no ve: “¿estoy manchado, Chon?” “tranquilo, estás bien".
El mesonero se acercó “¿Qué tal está todo?” “Dile Abel, dile, cómo está el cordero” y Abel a carrillos llenos: “Cojonudo, está cojonudo”. “En tu pueblo no hay estos manjares, ¿a qué no?” “Nos ha jodido, los hay mejores, no vayas a comparar” y todos reíamos. Bueno, yo no mucho ¿Por qué le tenía que partir hasta el pan?, es ciego pero no gilipollas.
Por el camino trataba de enterarme de la conversación, que casi entre dientes, hablaban los hombres “¿Quién viene de Riaza?” “El médico y el alcalde” “¿y de Lozoya?” “De Lozoya vienen tres, Aniano el del Bilbao, su mujer y Bernardo, el de la gasolinera”. “Está bien, hay que dejarlo claro: que junten a todos los que puedan, mientras más mejor. Las mujeres que duerman la siesta bajo los chopos o que vayan a dar una vuelta por la Sierra a coger moras. No tienen por qué saber nada y a las siete para casa, que esta noche tengo movida con los del comité. Hay que enterarse quién era el del coche, no vaya a ser que fuera a por nosotros de verdad, un falangista o peor. No me fío”.
Como casi siempre, mis sentimientos son contradictorios y mis pensamientos un enjambre que me mantiene en un come, come, ya enfermizo, crónico en mi. No es extraño que al ver que los hombres, como yo digo, estaban a lo suyo, me limitara a descansar a lo sombra de los chopos. Me senté en el sillón de mimbre que usa el hombre que no ve. Cerré los ojos y dejé a la imaginación que me llevara a su aire. El sueño llegó pronto y como era de esperar, soñaba con un hombre alto y fuerte, vestido de negro, que se apoderaba de mi, arrancándome pelos de mi pubis y sobrepasándose con sus dedos y con su boca en la mía. Media hora fue suficiente para que me despertara como nueva y al abrir los ojos, vi que la señora Chon se había quitado su vestido de botones por delante y estaba tomando el sol en bañador azul, claro con unas flores de girasol amarillas. Boca abajo, parecía dormida, entre sus muslos se divisaban pelillos alrededor de sus labios abultados, semiocultos por su bañador. Esa postura no era buena para mis ojos, así que, despacio, me levanté y di un paseo por la sombra admirando el paisaje montañoso y fértil.
En paisaje parecido viví durante siete años y me acordé del Monte Coto Nidio, en el Valle de Laciana... y me acordé del río Sil, me acordé de mi amiga Angelines y de mi amigo Roberto, del cine de sesión continua y de un beso que me quiso dar un compañero de instituto. Una decepción. Nos chocábamos con las narices, así que lo dejamos.
Chon se ha dado la vuelta y ahora, boca arriba, no ronca pero casi. Duerme intensa. Su bañador es demasiado pequeño para sus pechos y le marca los pezones. No quiero ni mirar, el bañador, de tan pequeño, deja verle unos pelillos, mucho bulto y la insinuación de su raja. Confieso que me gustaría verla desnuda totalmente, abierta de par en par, contemplarla plácidamente, sin más.
Sobre las seis despierta, se pone el vestido y con una caja de fruta, cogida entre las dos, recogemos manzanas del suelo y del árbol, seleccionando las mejores. Así hicimos con el resto de la fruta. Tres cajas a rebosar de manzanas, peras y uvas. Como no tengo casa propia, le dije a Chon que llevaría en una bolsa algo de vez en cuando.
- Chon, ¿Tu conoces la historia de esta casa y la de la calle Velázquez?
- Claro que la conozco, llevo trabajando para los señores y para el señorito desde hace quince años. Pero a mi no me preguntes. Que te la cuente él, si quiere.
- ¿Vives en la casa, con el señor?
- Trabajo de ocho de la mañana a ocho de la noche, que ya son horas. Tengo mi casa y a mi marido, Marcelino, en Carabanchel, pero el que quiera saber que vaya a Salamanca.
- Bueno mujer, solo era por hablar algo. Pero no te preocupes que no se me volverá a ocurrir dirigirte la palabra.
- Pues eso. Tu a lo tuyo y yo a lo mío.
Me puse a silbar. Pensaba que se merecía un escarmiento por ser tan seca conmigo, en que ya se bajará del burro, que torres más altas han caído. Ya caerá.
Eran las siete y algo. Aparecieron los hombres y Chon cerraba las ventanas y las puertas. Abel comía un racimo de uvas de moscatel: “Qué lástima, si tuviéramos un poco de pan y queso...” “¿Por qué lo dices, Abel?” “Porque el refrán dice que uvas, pan y queso, saben a beso”. “Este Abel, siempre pensando en lo mismo”, dijo el hombre que no ve.
El viaje de vuelta fue silencioso. Todos callados, pensando cada uno en lo intenso del día, en el coche del camicace, en lo sola que se quedó la casa, qué se yo. “Pon música Abel” y sonaba música clásica que yo no conocía. La señora Chon iba pegada a la puerta como para ir lo más separada de mi. Sus piernas cruzadas y sus ojos cerrados. Por primera vez noté que no estaba seria. Estaba triste, muy triste.
El cielo... el cielo, era tan hermoso como una postal, como una acuarela, como un cuadro de Murillo. El hombre que no ve, no puede disfrutar de la belleza de las cosas de la vida. Si pudiera darle mis ojos...
“Sin él, ¿qué es la grandeza, qué es tesoro/ de la tierra y el viento y el mar sonoro?”/ Federico Balart.
El mesonero se acercó “¿Qué tal está todo?” “Dile Abel, dile, cómo está el cordero” y Abel a carrillos llenos: “Cojonudo, está cojonudo”. “En tu pueblo no hay estos manjares, ¿a qué no?” “Nos ha jodido, los hay mejores, no vayas a comparar” y todos reíamos. Bueno, yo no mucho ¿Por qué le tenía que partir hasta el pan?, es ciego pero no gilipollas.
Por el camino trataba de enterarme de la conversación, que casi entre dientes, hablaban los hombres “¿Quién viene de Riaza?” “El médico y el alcalde” “¿y de Lozoya?” “De Lozoya vienen tres, Aniano el del Bilbao, su mujer y Bernardo, el de la gasolinera”. “Está bien, hay que dejarlo claro: que junten a todos los que puedan, mientras más mejor. Las mujeres que duerman la siesta bajo los chopos o que vayan a dar una vuelta por la Sierra a coger moras. No tienen por qué saber nada y a las siete para casa, que esta noche tengo movida con los del comité. Hay que enterarse quién era el del coche, no vaya a ser que fuera a por nosotros de verdad, un falangista o peor. No me fío”.
Como casi siempre, mis sentimientos son contradictorios y mis pensamientos un enjambre que me mantiene en un come, come, ya enfermizo, crónico en mi. No es extraño que al ver que los hombres, como yo digo, estaban a lo suyo, me limitara a descansar a lo sombra de los chopos. Me senté en el sillón de mimbre que usa el hombre que no ve. Cerré los ojos y dejé a la imaginación que me llevara a su aire. El sueño llegó pronto y como era de esperar, soñaba con un hombre alto y fuerte, vestido de negro, que se apoderaba de mi, arrancándome pelos de mi pubis y sobrepasándose con sus dedos y con su boca en la mía. Media hora fue suficiente para que me despertara como nueva y al abrir los ojos, vi que la señora Chon se había quitado su vestido de botones por delante y estaba tomando el sol en bañador azul, claro con unas flores de girasol amarillas. Boca abajo, parecía dormida, entre sus muslos se divisaban pelillos alrededor de sus labios abultados, semiocultos por su bañador. Esa postura no era buena para mis ojos, así que, despacio, me levanté y di un paseo por la sombra admirando el paisaje montañoso y fértil.
En paisaje parecido viví durante siete años y me acordé del Monte Coto Nidio, en el Valle de Laciana... y me acordé del río Sil, me acordé de mi amiga Angelines y de mi amigo Roberto, del cine de sesión continua y de un beso que me quiso dar un compañero de instituto. Una decepción. Nos chocábamos con las narices, así que lo dejamos.
Chon se ha dado la vuelta y ahora, boca arriba, no ronca pero casi. Duerme intensa. Su bañador es demasiado pequeño para sus pechos y le marca los pezones. No quiero ni mirar, el bañador, de tan pequeño, deja verle unos pelillos, mucho bulto y la insinuación de su raja. Confieso que me gustaría verla desnuda totalmente, abierta de par en par, contemplarla plácidamente, sin más.
Sobre las seis despierta, se pone el vestido y con una caja de fruta, cogida entre las dos, recogemos manzanas del suelo y del árbol, seleccionando las mejores. Así hicimos con el resto de la fruta. Tres cajas a rebosar de manzanas, peras y uvas. Como no tengo casa propia, le dije a Chon que llevaría en una bolsa algo de vez en cuando.
- Chon, ¿Tu conoces la historia de esta casa y la de la calle Velázquez?
- Claro que la conozco, llevo trabajando para los señores y para el señorito desde hace quince años. Pero a mi no me preguntes. Que te la cuente él, si quiere.
- ¿Vives en la casa, con el señor?
- Trabajo de ocho de la mañana a ocho de la noche, que ya son horas. Tengo mi casa y a mi marido, Marcelino, en Carabanchel, pero el que quiera saber que vaya a Salamanca.
- Bueno mujer, solo era por hablar algo. Pero no te preocupes que no se me volverá a ocurrir dirigirte la palabra.
- Pues eso. Tu a lo tuyo y yo a lo mío.
Me puse a silbar. Pensaba que se merecía un escarmiento por ser tan seca conmigo, en que ya se bajará del burro, que torres más altas han caído. Ya caerá.
Eran las siete y algo. Aparecieron los hombres y Chon cerraba las ventanas y las puertas. Abel comía un racimo de uvas de moscatel: “Qué lástima, si tuviéramos un poco de pan y queso...” “¿Por qué lo dices, Abel?” “Porque el refrán dice que uvas, pan y queso, saben a beso”. “Este Abel, siempre pensando en lo mismo”, dijo el hombre que no ve.
El viaje de vuelta fue silencioso. Todos callados, pensando cada uno en lo intenso del día, en el coche del camicace, en lo sola que se quedó la casa, qué se yo. “Pon música Abel” y sonaba música clásica que yo no conocía. La señora Chon iba pegada a la puerta como para ir lo más separada de mi. Sus piernas cruzadas y sus ojos cerrados. Por primera vez noté que no estaba seria. Estaba triste, muy triste.
El cielo... el cielo, era tan hermoso como una postal, como una acuarela, como un cuadro de Murillo. El hombre que no ve, no puede disfrutar de la belleza de las cosas de la vida. Si pudiera darle mis ojos...
“Sin él, ¿qué es la grandeza, qué es tesoro/ de la tierra y el viento y el mar sonoro?”/ Federico Balart.

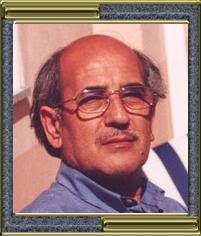

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio