Las almendras amargas.
La casa de Miraflores es un chalet de piedra, grande y antiguo, con tejado de pizarra negra, que me recuerda a los encerados y la pizarra donde escribía, con el pizarrín, cuando era muy pequeña. Alrededor de la vivienda hay espacio para jardines y por detrás está una piscina abandonada y una huerta con frutales, árboles y parras de uvas blancas y negras.
Abel abre la cancela de hierro y pasa el Jaguar, con nosotros dentro, hasta la sombra espesa de dos nogales centenarios.
En la casa, huele a cerrado, a abandono, a casa deshabitada. Los muebles están tapados con lienzos y retales de telas oscuras. En el salón, una gran chimenea de mármol rosado estilo francés, sofás y sillones neo clásico. Hay dos grandes librerías llenas de libros encuadernados en piel y muchos cuadros y objetos decorativos art decó y rústico. Al lado de la ventana más grande, que da al interior, un piano de pared duerme el silencio de la espera.
Chon, abre todas las ventanas y todas la puertas, para que se ventile, que entre el aire, que entre la vida. Abel acompaña a el hombre que no ve, hasta el servicio que está casi debajo de la gran escalera para aprovechar y hablar, muy bajo, de sus cosas. En el piso de arriba, según me dicen, están los dormitorios y un despacho para el señor. Una vez dejado el equipaje y repuestos un poco del susto, acuerdan salir a la calle para desayunar en el mesón que está a una manzana, calle abajo.
Desayunamos chocolate con churros y parece que todo es armonía y serenidad, pero noto al hombre que no ve, tenso, triste.
Me da cosa ver cómo toca la taza con los dedos, como usa su sentido táctil para llevársela a los labios. Se preocupa por si se ha manchado y se limpia excesivamente. Pero aún así, conserva una clase de humor especial “Angie, limpiate que se te ha manchado la nariz de chocolate” y yo, como una tonta, voy y me limpio. Todos se ríen de mi, porque era mentira. Así que yo no puedo evitar mirarle y mirarle por ver si realmente no me ve. Esas gafas tan negras, que le tapan casi media cara. Dios mío, ¡Cuánto debe sufrir!
- Chon, ¿cuánto hace que no veníamos?
- Desde poco después de Reyes, un mes antes de aquello.
- Ya. A ver si Angie se saca el carnet y podemos venir mas a menudo. En esta casa nací yo y aquí quisiera morir. Esta casa es mi casa preferida. Al entrar me dio un vuelco el corazón y me vi rodeado de mis papás y de mi hermana Lucía. Si supierais lo felices que fuimos. En los veranos, la casa estaba llena de chiquillos, todos los chicos y las chicas del pueblo eran amigos nuestros. Lucía los traía de calle a todos y mi madre tocaba el piano y daba clases y mi padre era Habilitado de Hacienda y del Ayuntamiento y como hacia favores, tenía muchos agradecidos, sobre todo entre los mas humildes. Si supierais lo que significa entrar en esta casa y que huela a cerrada, a casa sin gente. La maldita dictadura lo jode todo, desde que empezó y así será hasta que termine. No hay forma de que se muera el innombrable, porque no tiene nombre lo que ha hecho con este país, lo que ha hecho con mi familia. Pero a todo cerdo le llega su San Martín.
En la huerta hay mucha fruta. Manzanas y almendras. Uvas y peras. El hombre que no ve, se sentó, en una silla grande de mimbre, a la sombra tupida y fresca de los chopos que están cerca de la piscina que ya no es. “Angie, ¿te gusta el cordero, o prefieres pescado?” “El cordero está bien, señor”. “Pues nada, dile a Abel que vaya a reservar mesa, cordero para cuatro y tu coge unas cajas de las que habrá por ahí y lleva la fruta que quieras. Después de comer duerme una buena siesta y si quieres revisa la casa, hazlo como si fuera tuya. No hay secretos, ven”. Me acerqué y el señor que no ve, puso su mano en mi cabeza y se entretuvo peinando mi pelo con sus dedos, más bien me lo enredaba, sus dedos en la nuca presionaban, en la frente se detenían y pasaron suave por mi nariz bajando lentamente, su dedo pulgar se detuvo en la comisura de mis labios, presionó y levantó un poco mi labio superior, como para ordenarme que abriera la boca y lo hice, y su dedo pulgar me entró dentro e hice el gesto de sacarlo, pero insistía, insistía y mi lengua se acercó a la yema de su dedo pulgar y lo acaricié lamiendo como se acaricia el capullo de... ¿una rosa?... lo sacó y lo volvió a meter y volví a lamer su dedo, y lo sacó y bajó su mano hasta mi cuello, me rodeo todo el cuello con su mano y apretó, apretó y... dios, no puedo decirlo, no debo.
En el salón, el piano está cerrado con llave y no puedo ver su marca. Chon hace limpieza con el plumero. Dice que para quitar lo más gordo. Abel mira el nivel del aceite del Jaguar y yo... quisiera ir con el hombre que no ve, sentarme en el suelo y apoyar mi cabeza en su pierna tan fuerte, pero no puedo, no debo.
Aquí no hace nada de calor, aquí se está de maravilla, aquí hay montañas que llegan al cielo, verdes como lo prados que nos rodean, aquí se oyen los pájaros y el rumor del agua de un río que pasa cerca, aquí está el señor que no ve y quisiera... pero no debo ni pensarlo. Al fondo de la huerta, junto a unos robles, hay tres almendrales muy grandes con algunas ramas secas. Con una piedra pequeña parto una almendra y está amarga. Parto otra y está amarga, parto una tercera y está amarga y el hombre que no ve, solo, serio, triste y yo le miro y parece que me ve, que me siente.
- Angie, ¿Me invitas a una almendra?
- Espere que le parto unas pocas, están riquísimas.- ¡Qué mala soy!-, pensé.
Las mastica despacito, despacito y le noto una sonrisa maliciosa: “Angie, ¡Qué dulces son tus almendras amargas!”
Me desarma.
“Gocémonos, Amado,/ y vámonos en tu hermosura/ al monte y al collado,/ do mana el agua pura;/ entremos más adentro en la espesura:”/ San Juán de la Cruz.
Abel abre la cancela de hierro y pasa el Jaguar, con nosotros dentro, hasta la sombra espesa de dos nogales centenarios.
En la casa, huele a cerrado, a abandono, a casa deshabitada. Los muebles están tapados con lienzos y retales de telas oscuras. En el salón, una gran chimenea de mármol rosado estilo francés, sofás y sillones neo clásico. Hay dos grandes librerías llenas de libros encuadernados en piel y muchos cuadros y objetos decorativos art decó y rústico. Al lado de la ventana más grande, que da al interior, un piano de pared duerme el silencio de la espera.
Chon, abre todas las ventanas y todas la puertas, para que se ventile, que entre el aire, que entre la vida. Abel acompaña a el hombre que no ve, hasta el servicio que está casi debajo de la gran escalera para aprovechar y hablar, muy bajo, de sus cosas. En el piso de arriba, según me dicen, están los dormitorios y un despacho para el señor. Una vez dejado el equipaje y repuestos un poco del susto, acuerdan salir a la calle para desayunar en el mesón que está a una manzana, calle abajo.
Desayunamos chocolate con churros y parece que todo es armonía y serenidad, pero noto al hombre que no ve, tenso, triste.
Me da cosa ver cómo toca la taza con los dedos, como usa su sentido táctil para llevársela a los labios. Se preocupa por si se ha manchado y se limpia excesivamente. Pero aún así, conserva una clase de humor especial “Angie, limpiate que se te ha manchado la nariz de chocolate” y yo, como una tonta, voy y me limpio. Todos se ríen de mi, porque era mentira. Así que yo no puedo evitar mirarle y mirarle por ver si realmente no me ve. Esas gafas tan negras, que le tapan casi media cara. Dios mío, ¡Cuánto debe sufrir!
- Chon, ¿cuánto hace que no veníamos?
- Desde poco después de Reyes, un mes antes de aquello.
- Ya. A ver si Angie se saca el carnet y podemos venir mas a menudo. En esta casa nací yo y aquí quisiera morir. Esta casa es mi casa preferida. Al entrar me dio un vuelco el corazón y me vi rodeado de mis papás y de mi hermana Lucía. Si supierais lo felices que fuimos. En los veranos, la casa estaba llena de chiquillos, todos los chicos y las chicas del pueblo eran amigos nuestros. Lucía los traía de calle a todos y mi madre tocaba el piano y daba clases y mi padre era Habilitado de Hacienda y del Ayuntamiento y como hacia favores, tenía muchos agradecidos, sobre todo entre los mas humildes. Si supierais lo que significa entrar en esta casa y que huela a cerrada, a casa sin gente. La maldita dictadura lo jode todo, desde que empezó y así será hasta que termine. No hay forma de que se muera el innombrable, porque no tiene nombre lo que ha hecho con este país, lo que ha hecho con mi familia. Pero a todo cerdo le llega su San Martín.
En la huerta hay mucha fruta. Manzanas y almendras. Uvas y peras. El hombre que no ve, se sentó, en una silla grande de mimbre, a la sombra tupida y fresca de los chopos que están cerca de la piscina que ya no es. “Angie, ¿te gusta el cordero, o prefieres pescado?” “El cordero está bien, señor”. “Pues nada, dile a Abel que vaya a reservar mesa, cordero para cuatro y tu coge unas cajas de las que habrá por ahí y lleva la fruta que quieras. Después de comer duerme una buena siesta y si quieres revisa la casa, hazlo como si fuera tuya. No hay secretos, ven”. Me acerqué y el señor que no ve, puso su mano en mi cabeza y se entretuvo peinando mi pelo con sus dedos, más bien me lo enredaba, sus dedos en la nuca presionaban, en la frente se detenían y pasaron suave por mi nariz bajando lentamente, su dedo pulgar se detuvo en la comisura de mis labios, presionó y levantó un poco mi labio superior, como para ordenarme que abriera la boca y lo hice, y su dedo pulgar me entró dentro e hice el gesto de sacarlo, pero insistía, insistía y mi lengua se acercó a la yema de su dedo pulgar y lo acaricié lamiendo como se acaricia el capullo de... ¿una rosa?... lo sacó y lo volvió a meter y volví a lamer su dedo, y lo sacó y bajó su mano hasta mi cuello, me rodeo todo el cuello con su mano y apretó, apretó y... dios, no puedo decirlo, no debo.
En el salón, el piano está cerrado con llave y no puedo ver su marca. Chon hace limpieza con el plumero. Dice que para quitar lo más gordo. Abel mira el nivel del aceite del Jaguar y yo... quisiera ir con el hombre que no ve, sentarme en el suelo y apoyar mi cabeza en su pierna tan fuerte, pero no puedo, no debo.
Aquí no hace nada de calor, aquí se está de maravilla, aquí hay montañas que llegan al cielo, verdes como lo prados que nos rodean, aquí se oyen los pájaros y el rumor del agua de un río que pasa cerca, aquí está el señor que no ve y quisiera... pero no debo ni pensarlo. Al fondo de la huerta, junto a unos robles, hay tres almendrales muy grandes con algunas ramas secas. Con una piedra pequeña parto una almendra y está amarga. Parto otra y está amarga, parto una tercera y está amarga y el hombre que no ve, solo, serio, triste y yo le miro y parece que me ve, que me siente.
- Angie, ¿Me invitas a una almendra?
- Espere que le parto unas pocas, están riquísimas.- ¡Qué mala soy!-, pensé.
Las mastica despacito, despacito y le noto una sonrisa maliciosa: “Angie, ¡Qué dulces son tus almendras amargas!”
Me desarma.
“Gocémonos, Amado,/ y vámonos en tu hermosura/ al monte y al collado,/ do mana el agua pura;/ entremos más adentro en la espesura:”/ San Juán de la Cruz.

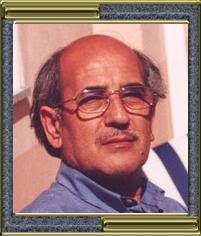

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio